A propósito de la democracia económica y el relevo de la obsoleta clase política mexicana
Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio
En México, gobernar bien es un acto subversivo. Porque el poder no ha sido diseñado para servir, sino para reproducirse. Por eso la figura de Claudia Sheinbaum Pardo desata una furia que no se explica desde la crítica política convencional: lo que se le combate no es su ideología, sino su capacidad de gobernar con método, de planear, ejecutar y evaluar. Eso, para una clase política parasitaria, es una amenaza existencial. Lo vemos como un disco rayado en los paneles del llamado “cuarto poder”, venido a menos, repitiendo sin cesar consignas como “narcoestado”, “corrupción”, “seremos Venezuela”, en boca de los patéticos voceros de la oposición prianista, que, incapaces aún de salir del shock tras haber perdido el poder, solo logran articular una pobre guerra sucia mediática que, una y otra vez, se estrella contra la realidad: la transformación iniciada con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y ratificada de manera contundente con Claudia Sheinbaum en 2024.
Sheinbaum no proviene del folclor del cargo ni del culto al micrófono. Proviene de la cultura del proyecto obradorista y de una sólida formación académica. Por eso, la científica que formula hipótesis levanta diagnósticos, mide variables y corrige errores trasladó esa lógica al ejercicio de gobierno. Y ahí se rompió el hechizo: el Estado volvió a planear, a pensar profesionalmente las políticas públicas. La política pública dejó de ser ocurrencia; el presupuesto comenzó a tener dirección, y gobernar dejó de ser simulación.
Los logros están a la vista para quien no vive de la mentira profesional: planeación urbana con sentido social, fortalecimiento de la movilidad pública, transición energética con base técnica, políticas ambientales sustentadas en evidencia, inversión pública sostenida y política social territorializada. Datos, no consignas. Resultados, no eslóganes. La vieja política odia eso porque vive del caos que ella misma produce y del teatro en que convirtió la política. Por eso, solo cuando el tlatoani visitaba el territorio casualmente se pintaban camellones y banquetas; y más que reuniones de trabajo y fiscalización del impacto de las políticas públicas, se organizaban jolgorios donde caciques y “gruesos” recibían al gobernante. Ese día se echaba la casa por la ventana para simular que se trabajaba “en favor de los más necesitados”, o cuando se aplaudía jocosamente a Peña Nieto cuando anunciaba como “histórico” el aumento del salario mínimo, que en treinta años pasó de 80.04 a 88.36 pesos: un incremento cínico de 8.32 pesos.
Pero el enemigo real no está solo afuera. El lastre auténtico, lamentablemente, que carcome cualquier intento de transformación es la casta política sin relevo generacional. Y esto resulta aún más grave cuando Claudia Sheinbaum es de las pocas figuras que no provienen de esa vieja casta política que, sin pudor, ha emigrado paulatinamente a MORENA. Se trata de una generación educada en el uso patrimonial del Estado, que se aferra al poder público como náufrago a la tabla. No saben hacer política sin presupuesto; no saben existir fuera del cargo; no saben gobernar, solo repartir. Cambiaron de siglas, no de cerebro. Cambiaron de discurso, no de reflejos. Son los zombis del régimen.
Esa casta es más peligrosa que la oposición declarada porque opera desde dentro. Sabotea lentamente, simula lealtades, bloquea con burocracia y desgasta con inercia. Es la antipolítica vestida de pragmatismo. Es el freno de mano de la historia. Mientras siga intacta, cualquier transformación corre el riesgo de convertirse en simple administración del cambio… hasta que el cambio se pudre.
Aquí está el dilema: usar el poder para desplazar a quienes viven del poder. No basta la honestidad personal indiscutible. No bastan políticas públicas de calidad demostradas. Hace falta decisión política para romper la columna vertebral del viejo sistema, incluso cuando esa columna se camufla de guinda. El relevo no es biológico; es moral y político. No es cuestión de edad, sino de mentalidad.
Este es un debate nacionalista en el sentido más serio del término. No hay nación con un Estado capturado por castas. No hay soberanía con funcionarios que rinden cuentas a su propia supervivencia y no al pueblo. No hay justicia social si la planificación se subordina al chantaje interno y al ruido mediático. La soberanía se ejerce; no se declama.
Por eso atacan a Sheinbaum con saña. Porque una científica en el poder dinamita dos dogmas del viejo régimen: que el Estado no puede planear y que gobernar es solo retórica. Temen a su ideología, sí; pero le temen más a su eficacia. A un gobierno que mide, corrige y avanza. A un Estado que vuelve a ser rector. A una presidenta que entiende que planear es mandar.
La oposición grita porque no propone. Los reciclados resisten porque, sin cargo, no existen. El ruido es el último refugio de quienes no tienen proyecto ni patria. Frente a ello, la disyuntiva es clara: o se completa la transformación con ciencia, planeación y relevo político, o la historia volverá a cobrar factura por cobardía interna.
México no necesita una administradora del legado ni una equilibrista de pasillos. Necesita una jefa de Estado que entienda que gobernar es diagnosticar, ejecutar y confrontar; que la nación se defiende con políticas públicas, no con discursos; y que el poder público no se hereda ni se renta: se disputa y se renueva.
Por eso, uno de los grandes retos de la presidenta Sheinbaum es la democratización de la economía. Pese a las buenas notas macroeconómicas y microeconómicas, persiste una estructura profundamente desigual: una minoría concentra más del 50 % del Producto Interno Bruto, colocando a México entre los países más desiguales del mundo.
México ocupa un lugar muy rezagado en igualdad económica. Dicho sin rodeos: es uno de los países más desiguales del planeta, pese a ser una de las principales economías. En términos comparados, se ubica entre el 10 y el 15 % de los países con mayor desigualdad económica del mundo, de acuerdo con mediciones del coeficiente de Gini y estudios de organismos internacionales.
Dentro de la OCDE, México ha estado de manera persistente entre los tres países más desiguales, junto con Chile y, en algunos periodos, Turquía. En América Latina, región ya de por sí desigual, no es el peor, pero sí se encuentra en el bloque alto de concentración de riqueza, muy lejos de países que han logrado reducir brechas de forma más consistente, como Uruguay, Argentina en ciertos ciclos o Costa Rica.
El dato clave que explica todo es contundente: el 10 % más rico de México concentra entre el 55 y el 60 % de la riqueza nacional; el 50 % más pobre apenas accede a entre el 5 y el 7 % de la riqueza total. El 1 % más rico concentra una proporción similar o mayor que la mitad más pobre del país.
Esto coloca a México en una situación estructuralmente desigual, heredada de décadas de políticas neoliberales que desvincularon crecimiento económico de justicia distributiva. No es solo un problema económico: es un problema de Estado, de democracia y de soberanía. No puede haber democracia sustantiva cuando la riqueza está tan concentrada; no puede haber movilidad social real cuando el punto de partida está brutalmente desbalanceado; y no puede hablarse de una Cuarta Transformación plena mientras una élite minúscula siga capturando más de la mitad del ingreso nacional.
Por eso, cuando se afirma que “mientras la minúscula élite económica siga manteniendo más del 50 % del Producto Interno Bruto no podremos hablar de una Cuarta Transformación”, no se trata de retórica: es diagnóstico estructural.
El nudo histórico es claro. México no es un país pobre: es un país rico con una distribución colonial de la riqueza. Ahí está el núcleo del conflicto político actual. La derecha defiende esa concentración; la oposición la oculta; una parte de la clase política la administra. El proyecto transformador, si quiere ser real, tiene que desmontarla.
El otro gran reto, ante una MORENA que corre el riesgo de convertirse en un PRI reeditado, es el relevo de esa clase política acostumbrada a vivir del erario. Los de afuera caerán en las urnas; los de adentro deben ser relevados por una nueva clase política, mentalmente más sana, porque muchos de los que hoy rodean a la presidenta Sheinbaum son, en esencia, los mismos que están enfrente.
El dilema de fondo no es electoral ni coyuntural. Es histórico. México no enfrenta únicamente la resistencia de una oposición sin proyecto ni patria; enfrenta algo más complejo y peligroso: la persistencia de una clase política que se niega a abandonar el poder público y que ha aprendido a sobrevivir camuflándose en cualquier sigla, incluso en aquellas que prometieron transformación.
Claudia Sheinbaum encarna una anomalía en la política mexicana: gobierna con método, planeación y evidencia en un país donde durante décadas se gobernó con ocurrencia, simulación y reparto. Esa anomalía explica tanto la ferocidad de los ataques externos como las resistencias internas que hoy condicionan la profundidad del cambio. No se trata solo de continuidad, sino de hasta dónde se está dispuesto a llevar la transformación.
La democratización de la economía, condición indispensable para una democracia real, sigue siendo la frontera más difícil. Mientras una minoría concentre más de la mitad de la riqueza nacional, cualquier avance social será frágil y reversible. La desigualdad no es un efecto colateral: es el núcleo del viejo régimen que aún sobrevive.
Pero el obstáculo decisivo no es únicamente económico. Es político y generacional. Sin un relevo profundo de la clase política, sin una ruptura con la lógica patrimonial del Estado y con la cultura del cargo vitalicio, la transformación corre el riesgo de administrarse en lugar de completarse. Los adversarios externos pueden ser contenidos en las urnas; los internos solo pueden ser superados con decisión política.
La historia mexicana no juzga por intenciones, sino por consecuencias. Gobernar con honestidad y eficacia es condición necesaria, pero no suficiente. La pregunta que queda abierta no es si Claudia Sheinbaum consolidará la Cuarta Transformación, sino si se atreverá a empujarla hasta el punto en que deje de ser un proyecto de continuidad y se convierta, por fin, en una ruptura estructural.


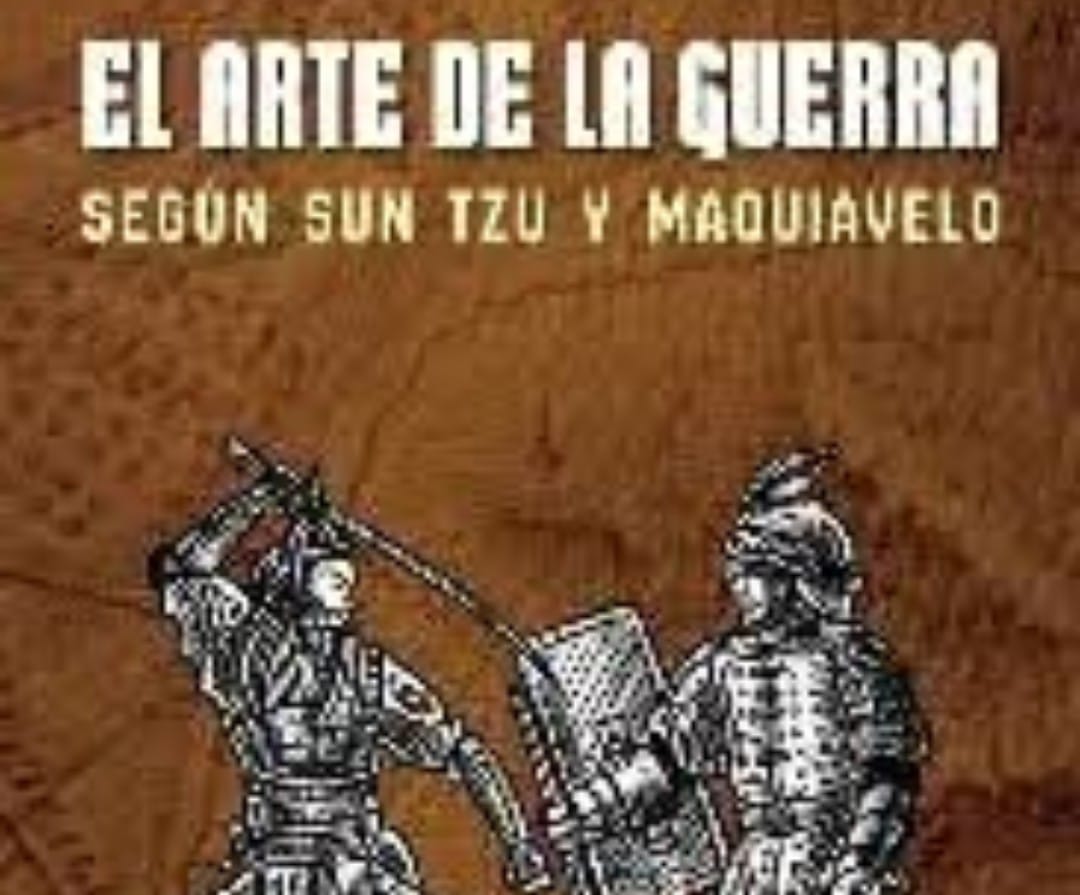









Leave a Reply