Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio.
La política es, o debería ser, el espacio del debate de las ideas. No hay política sin diversidad, sin confrontación de proyectos ni posibilidad de contraste. Allí donde desaparecen las ideas, desaparece también la política, aunque sobrevivan sus formas, sus rituales y su lenguaje vacío.
Aunque la historia de la vida humana, más que una historia de las ideas o de la bondad, ha sido predominantemente una historia de guerras, violencias y contradicciones, seguimos insistiendo —no sin autoengaño— en que la historia del hombre es la historia de un animal racional que, por esa facultad, ocupa la cúspide de la pirámide evolutiva.
Como advirtió Hannah Arendt, el sentido de la política es la libertad; pero esa libertad solo existe cuando hay pensamiento, juicio y debate. Una política sin ideología no libera: administra. No persuade: gestiona. No convoca ciudadanos: produce audiencias.
Imaginemos una política vaciada de contenido, donde ya no importan los principios ni las convicciones, sino únicamente las estrategias para la obtención y preservación del poder. Una política reducida al cálculo, a la mercadotecnia y a la simulación permanente. En ese escenario, lo que Max Weber llamó responsabilidad ética se degrada en un pragmatismo ciego, donde cualquier medio se justifica por su eficacia. Bien podríamos decir que la idea del hombre de la razón sucumbió ante sus pulsiones narcisistas, violentas y sexuales, pues el poder ya no se busca solo como acceso a bienes materiales, sino como una fuente de goce que hipnotiza las facultades cognitivas y somete a la razón.
Si extendemos esta lógica a la vida humana, el panorama resulta inquietante. Una existencia sin imaginación, sin introspección, sin duda ni culpa, sin pasión ni pensamiento crítico, sería apenas una forma de persistencia biológica. Un cuerpo que funciona, pero no se pregunta. Un sujeto que obedece, pero no comprende. Solo así puede entenderse la abismal desigualdad entre los pocos que lo tienen todo y los muchos que sobreviven con lo mínimo en el día a día.
La historia de la humanidad no ha sido la historia de la razón triunfante, sino la de la violencia, la contradicción y la dominación. Sin embargo, incluso en sus episodios más oscuros, las ideas funcionaron como horizonte, como justificación o como resistencia; como ficciones capaces de producir sentido y certezas. Hoy enfrentamos algo distinto: una política que ya no necesita ideas para dominar, una institución social sin marcos conceptuales que contengan el amasijo de pulsiones inconscientes que emergen para dictar el “deber ser”.
En la modernidad tardía, como señaló Zygmunt Bauman, el poder se ha emancipado de la política. Esta, despojada de ideología, ya no transforma la realidad: la administra. No propone futuros: gestiona miedos. No construye ciudadanía: produce conformidad. Cada día estamos más cerca de que la política se reduzca a una mera genealogía del poder.
La ideología no ha desaparecido; se ha vuelto invisible. Slavoj Žižek lo expresó con crudeza: la ideología funciona mejor cuando creemos que ya no existe. Se presenta como neutralidad, como sentido común, como simple realismo, mientras cancela toda posibilidad de disenso real. El debate de las ideas se convierte entonces en un simulacro legalista al servicio de la dictadura de las mayorías, nunca del consenso, la verdad o el sentido común.
Así, la alternancia en el poder se reduce a una rotación de élites y la política se convierte en un espectáculo técnico donde todo cambia para que nada cambie. Como advirtió Herbert Marcuse, el resultado es un individuo integrado al sistema no por la fuerza, sino por la progresiva reducción de su pensamiento crítico. La democracia legitima el relevo genealógico de los grupos de poder; por eso incluso el ser humano más abyecto puede llegar a gobernar.
Una política sin ideología no es neutral: es funcional al poder. Su aparente pragmatismo es una forma sofisticada de dominación. Cuando se nos dice que las ideas estorban, que la crítica divide o que la ideología es cosa del pasado, lo que se nos exige no es madurez política, sino obediencia dócil. Allí donde no hay ideas que disputar, el poder se ejerce sin resistencia y sin justificación.
Recuperar la ideología no implica volver a dogmas cerrados, sino reinstalar el conflicto, el pensamiento y la posibilidad real de disentir. Pensar vuelve a ser entonces un acto político incómodo, incluso peligroso, porque interrumpe la administración automática del dominio.
Una sociedad que renuncia a pensar su destino no solo pierde su política: abdica de su dignidad. Solo así se entiende el estado de putrefacción de los tiempos tardomodernos o posmodernos, donde un rufián devenido gobernante del mundo aterroriza a sus congéneres y arrasa con más de dos mil años de construcción civilizatoria.

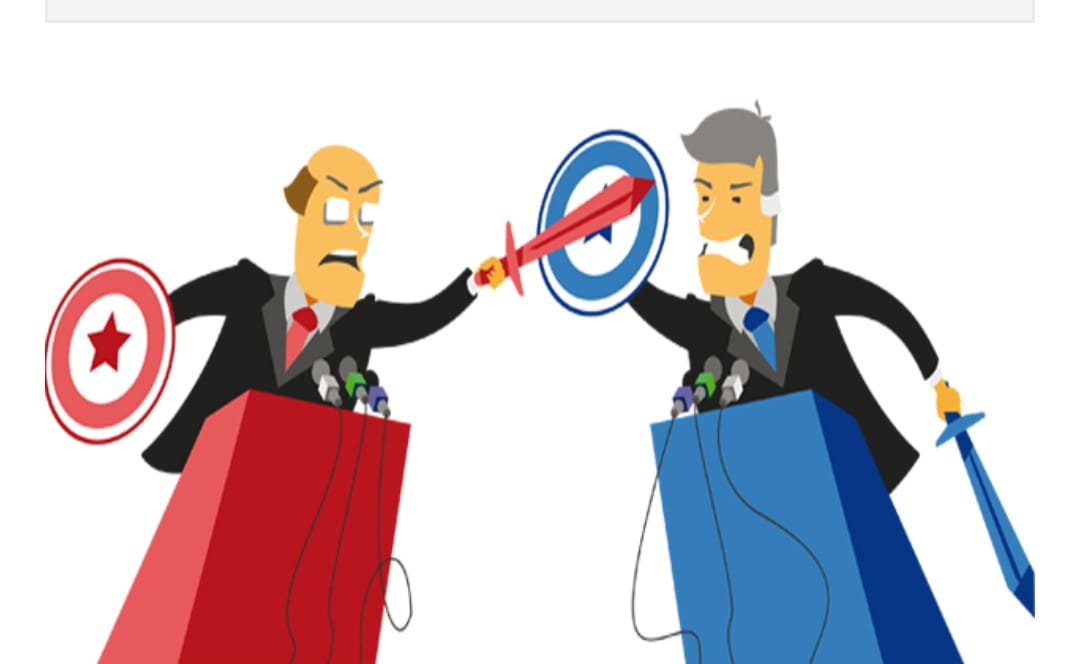










Leave a Reply