A propósito de las patrañas de la lucha por el poder.
Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio
Tengamos presentes las transformaciones políticas desde dentro del sistema, que enmarcados en los pensamientos de Louis Althusser, Antonio Gramsci y Nicos Poulantzas, permiten comprender cómo los sistemas políticos pueden transformarse desde sus propias contradicciones internas, sin necesidad de rupturas externas o revoluciones violentas; y con esto explicar el caso mexicano con la 4ª T., aunque lejos estén las ideologías confundidas con pragmatismo clientelar.
Louis Althusser sostiene que los sistemas sociales contienen en su estructura contradicciones que, al intensificarse, pueden generar transformaciones. Estas contradicciones se manifiestan en los aparatos ideológicos del estado —como los partidos políticos, la educación, los medios de comunicación— que reproducen el orden dominante. Cuando estos aparatos fallan en su función de legitimación, emergen agentes revolucionarios internos que disputan el poder desde dentro del sistema, en este orden de ideas muy marxistas, Gramsci introduce el concepto de hegemonía como el dominio cultural e ideológico que una clase ejerce sobre otras, por lo que la transformación política no se da solo por la toma del poder, sino por una guerra de posiciones en la sociedad civil, donde se disputa el consenso social, es así que la emergencia de nuevos partidos como lo fue en su momento el PRD y ahora MORENA pueden interpretarse como una lucha por la hegemonía. El liderazgo carismático de AMLO, por ejemplo, puede ser leído como una forma de cesarismo, donde un líder concentra el poder en momentos de crisis, sin necesariamente transformar las estructuras de fondo; siguiendo esa visión estructuralista marxista Nicos Poulantzas concibe al estado como un campo de lucha entre clases y fracciones de clase, con una relativa autonomía, viene hacer el estado no un instrumento monolítico, sino un espacio donde se negocian y se reconfiguran las relaciones de poder, parte del espectro de las vicisitudes del relevo del poder, como fue la disputa interna en el PRI entre la vieja guardia nacionalista y los tecnócratas que representa una reconfiguración del bloque en el poder, donde se impone una racionalidad neoliberal que desfigura la identidad histórica del partido, y debilitó su visión social que le hacía mantenerse en la preferencia electoral, propiciando una reconfiguración de esa élite social en un MORENA como un PRI reeditado (1).
Este marco teórico de estos tres pensadores permite interpretar la historia reciente de México como una serie de transformaciones internas en los partidos políticos y el estado, donde los agentes del cambio no siempre buscan la emancipación social, sino la redistribución del poder. La crítica a AMLO y al relevo generacional priista se inscribe en esta lógica: ambos representan formas distintas de cesarismo y pragmatismo político que han debilitado la orientación histórica del país, pese a que en su momento los dos movimientos tengan que ver con su legado social populista.
Sin dejarse llevar por las emociones, y considerando con objetividad el impacto del obradorismo en materia de justicia social —particularmente el hecho de haber sacado de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos en los últimos nueve años— surge una pregunta obligada, cuya respuesta quizás requiera aún el paso del tiempo: ¿es suficiente un relevo del poder desde el mismo poder para construir un nuevo sistema político mexicano?
Esta interrogante se vuelve más pertinente ante la evidente ausencia de contenidos estructurales pendientes en la llamada Cuarta Transformación. A diferencia de las tres grandes rupturas históricas que ha vivido México —la Independencia, la Reforma y la Revolución—, cuyos efectos permiten distinguir con claridad el antes y el después, la 4T aún no logra definir con nitidez su legado transformador.
La Independencia significó el tránsito de una servidumbre colonial hacia la autonomía nacional y el intento de construir un Estado propiamente mexicano. La Reforma estableció la secularidad de las instituciones públicas, la separación entre Iglesia y Estado, y puso fin a la dictadura de Santa Anna. La Revolución, por su parte, fue un movimiento violento que derrocó a Porfirio Díaz e inauguró el sistema democrático bajo el principio de “no reelección”, aunque derivó en la instauración de la llamada “dictadura perfecta” priista y un sistema de partidos dominado por una sola fuerza política.
En este contexto, cabe preguntarse si el relevo pacífico del poder —surgido de la lucha interna de la clase política dominante, principalmente priista, aún presente en la estructura obradorista— puede realmente constituir una transformación histórica. Más allá del combate a la corrupción y del aumento del salario mínimo, México enfrenta una realidad profundamente desigual, que exige no solo reformas administrativas, sino una democratización profunda de la economía. Esta transformación debe traducirse en una redistribución justa de la riqueza, que impida que el 1% de la población continúe detentando más del 50% del Producto Interno Bruto.
Hagamos un poco de memoria. Paradójicamente, la quiebra del sistema dominante y de la llamada “dictadura perfecta” priista tuvo su origen en una lucha interna entre grupos de poder dentro del propio PRI. Es oportuno recordar la Corriente Democrática, encabezada por figuras como Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Janitzio Mújica, entre otros. De forma inadvertida, también se encontraba ahí Andrés Manuel López Obrador, quien posteriormente se incorporaría al Frente Democrático Nacional, germen del que surgiría, años más tarde, el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A confesión expresa de Muñoz Ledo, aquella Corriente Democrática no tenía como objetivo transformar el sistema ni reivindicar causas sociales profundas. En sus propias palabras: “Tan sólo queríamos competir dentro del PRI” (2). Nada de aureolas liberales ni luchas contra la injusticia o en favor de los pobres. Lo que buscaban era disputar espacios de poder dentro del partido. No obstante, de forma indirecta, su acción política abrió nuevas aperturas democráticas en el país y dio inicio a un incipiente sistema plural, donde nuevas expresiones políticas comenzaron a ocupar espacios de representación ciudadana. Pero como bien señaló Muñoz Ledo: “Fue una contradicción histórica, la dialéctica de la historia: ganamos el pluralismo político, perdimos la orientación histórica del país.”
La frase citada —“todo lo que pedíamos era competir dentro del partido, nada más”— proviene de una entrevista publicada en Excélsior en 2016, con motivo del 30 aniversario de la fundación de la Corriente Democrática. En ella, Muñoz Ledo aclara que el objetivo inicial del movimiento no era romper con el PRI ni fundar un nuevo partido, sino abrir espacios de competencia interna, postulando candidatos propios a la presidencia, diputaciones y senadurías.
La Corriente Democrática, formada en 1986, surgió como una reacción a la cerrazón del PRI frente a la democratización interna y a la imposición de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial. Aunque su intención era reformar el PRI desde dentro, la negativa del entonces presidente Miguel de la Madrid a permitir esa apertura provocó la ruptura y la posterior creación del Frente Democrático Nacional, que desembocaría en el PRD.
Muñoz Ledo reflexionó sobre el impacto histórico de esa escisión, señalando que fue una “contradicción histórica” y una “dialéctica de la historia”: se ganó el pluralismo político, pero se perdió la orientación histórica del país. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿el obradorismo representa el rescate de esa orientación histórica perdida?
La duda se intensifica al imaginar una Cuarta Transformación sin Andrés Manuel López Obrador, cuando observamos que el espíritu priista que muchos morenistas llevan dentro ya no tiene quien lo contenga. Así, la narrativa de “primero los pobres” corre en paralelo con la lógica de “el que no tranza no avanza”. El poder por el poder se convierte en el verdadero motor, y vemos cómo, sin empacho, los priistas conversos revolucionarios obradoristas operan desde sus flamantes camionetas de lujo, utilizando el erario público para diseñar estrategias que les permitan mantener el “pinche poder”.
Partiendo del principio complejo de que “el todo está en las partes y las partes en el todo”, podemos asumir una postura crítica que permita incorporar las diferencias sin anularlas, y desde ahí cuestionar todos los pseudo-movimientos reivindicadores espontáneos que emergen en cualquier ámbito público y privado. Un ejemplo claro de ello es el caso de la Red-UV y la postura de ciertos investigadores de la Universidad Veracruzana (3) frente al proceso de reelección del rector Martín Aguilar Sánchez.
Desde hace tiempo, la UV ha entrado en una espiral degenerativa que afecta sus funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión universitaria. La injerencia de la política partidista ha estado presente, a pesar de la supuesta autonomía institucional. Hemos sido testigos de cómo el espíritu —y en muchos casos las acciones concretas— del poder político dominante se ha infiltrado en la vida universitaria, desplazando la cultura crítica que debería ser el eje rector de toda institución de educación superior.
La ratificación del Dr. Aguilar se dio en un contexto de normalidad mediocre, con la salvedad de que un grupo de académicos manifestó su intención de participar en el proceso de elección. Sin embargo, si fueran sinceros, probablemente admitirían —como lo hizo el difunto Porfirio Muñoz Ledo en otro contexto— que “tan sólo queríamos ser tomados en cuenta para acceder al (pinche) poder”. Porque si realmente les preocupara el estado actual de la UV, habrían encabezado desde hace tiempo un movimiento transformador que incluyera la democratización del método de elección del rector, superando el obsoleto sistema de los “siete sabios”, quienes tienen la potestad de decidir quién se lleva el “premio mayor”.
Asimismo, los investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y otros académicos con trayectoria deberían haber convertido la investigación científica en uno de los pilares fundamentales de esa transformación. En lugar de ello, muchos han optado por el silencio o por una participación superficial, dejando pasar la oportunidad de construir una universidad verdaderamente pública, crítica, democrática y comprometida con el desarrollo de Veracruz. En suma, dicha reforma universitaria para la UV tiene que ver con:
Principios rectores, universalidad del acceso: garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad para todos los veracruzanos; democratización institucional: fortalecer la participación de estudiantes, docentes y trabajadores en la toma de decisiones. ¡abajo la obsoleta y antidemocrática junta de gobierno; compromiso social: reorientar la universidad hacia la solución de los problemas estructurales de Veracruz; excelencia con equidad: promover estándares académicos altos sin excluir a sectores vulnerables.
Reforma de la docencia (baja cobertura de ingreso, prolongación de los tiempos de egreso, desempeño académico deficiente), ampliación de la matrícula mediante nuevas sedes regionales, modalidades híbridas y programas vespertinos; reforma curricular con enfoque interdisciplinario, pertinencia social y actualización tecnológica; sistema de tutorías y acompañamiento académico para reducir la deserción y mejorar los tiempos de egreso; evaluación docente participativa con retroalimentación estudiantil y formación continua obligatoria.
Reforma de la investigación (rezago en el sistema nacional de posgrados, falta de liderazgo académico, desvinculación con problemas locales), reestructuración del sistema de posgrados para alinearlo con estándares nacionales e internacionales, creación de centros de investigación regionales orientados a temas prioritarios: salud, medio ambiente, pobreza, cultura, gobernanza; fomento de redes de colaboración con otras universidades, centros públicos y organizaciones sociales; financiamiento competitivo y transparente para proyectos con impacto social y científico.
Reforma de la extensión social (baja vinculación laboral de egresados, escasa presencia en comunidades, retórica sin impacto real), programa de vinculación comunitaria con brigadas multidisciplinarias en zonas rurales y urbanas marginadas; sistema de prácticas profesionales con impacto social, articulado con gobiernos locales y organizaciones civiles; plataforma de empleabilidad universitaria que conecte a egresados con el sector productivo y social; reforma de medios universitarios para democratizar la comunicación y difundir el pensamiento crítico.
Reforma institucional y democrática (crisis de legitimidad por prórrogas ilegales, concentración de poder en la rectoría, ausencia de evaluación crítica), elección democrática del rector y directores con participación de toda la comunidad universitaria; creación de un consejo universitario plural y deliberativo, con representación estudiantil, docente y administrativa; auditoría académica y administrativa externa cada cinco años; plan estratégico con metas, indicadores y evaluación pública anual.
En suma, la Universidad Veracruzana requiere con urgencia una reforma estructural profunda que le permita recuperar su vocación como institución pública, científica y democrática. Esta transformación no puede limitarse a ajustes administrativos o discursos institucionales vacíos; debe implicar una revisión crítica de sus estructuras de poder, sus mecanismos de gobernanza y sus funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión social.
Asimismo, la política debe emprender una verdadera ruptura histórica con las prácticas del pasado que, lejos de haber sido superadas, se han filtrado en el presente bajo el ropaje del discurso “contestatario” obradorista. Esta ruptura implica desmontar las lógicas clientelares, el autoritarismo encubierto y la simulación democrática que aún persisten en la vida pública, y sustituirlas por una cultura institucional basada en la pluralidad, la deliberación crítica, la participación activa del pueblo y el compromiso con el desarrollo social de Veracruz y de México.
(1) https://www.entornopolitico.com/columna/57325/lenin-torres-antonio/
(2)https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/10/1121520
(3) Posición en el sistema nacional de investigadores (SNI), en 2025, la UV cuenta con 678 investigadores reconocidos por el SNI, distribuidos en sus cinco regiones universitarias. Aunque ha habido crecimiento en algunas regiones (por ejemplo, Coatzacoalcos-Minatitlán con un aumento del 83%), la UV no figura entre las universidades con mayor número de investigadores en el país, como la UNAM, UAM, IPN o UDG. La productividad científica sigue siendo baja en comparación con la media nacional, tanto en publicaciones indexadas como en impacto académico. Distribución regional y desigualdades internas. La región Xalapa concentra más del 66% de los investigadores SNI de la UV, lo que revela una centralización del conocimiento y una débil articulación con las regiones periféricas. Las regiones como Poza Rica-Tuxpan, Orizaba-Córdoba y Coatzacoalcos-Minatitlán muestran avances, pero aún enfrentan limitaciones estructurales en infraestructura, financiamiento y formación de cuerpos académicos. Vinculación con la extensión universitaria. La investigación en la UV no está suficientemente articulada con la extensión social, lo que limita su impacto en comunidades veracruzanas. A pesar de que se reconoce la investigación como función sustantiva, no existen programas sistemáticos de transferencia de conocimiento hacia sectores productivos, sociales o gubernamentales. La UV carece de una política clara de ciencia aplicada, lo que la aleja de modelos exitosos de universidades públicas que vinculan investigación con desarrollo regional. Comparación con la media nacional. En el contexto nacional, la UV se ubica por debajo de la media en indicadores clave como: número de investigadores por cada 100 profesores. Proyectos financiados por CONAHCYT.
Participación en redes internacionales de investigación. Publicaciones en revistas de alto impacto. Universidades como la UNAM, UDG, UANL, BUAP y UAM superan ampliamente a la UV en estos indicadores, lo que evidencia una falta de liderazgo científico y una débil política institucional de investigación.
Agosto 2025.


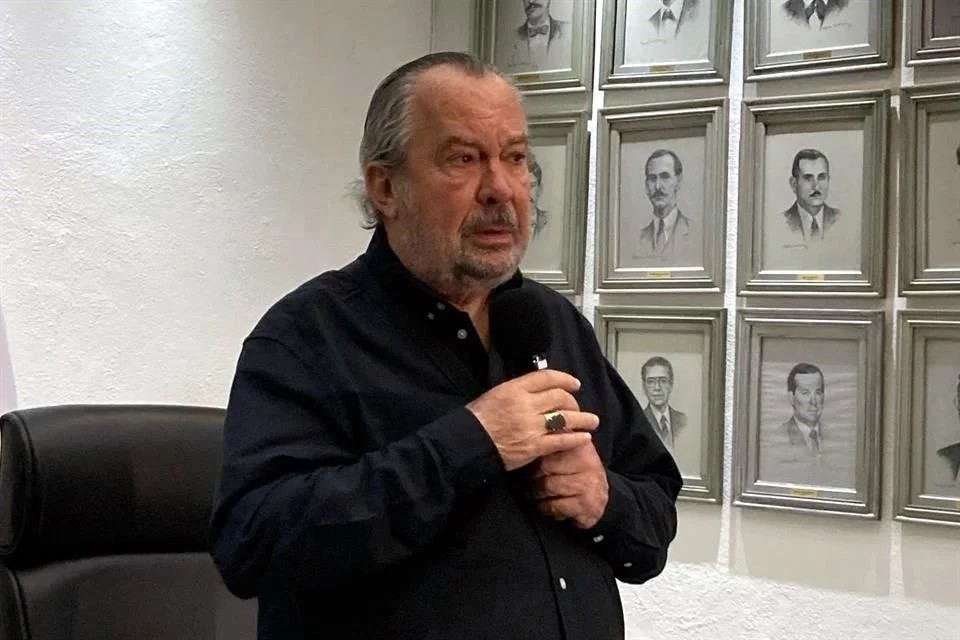









Leave a Reply